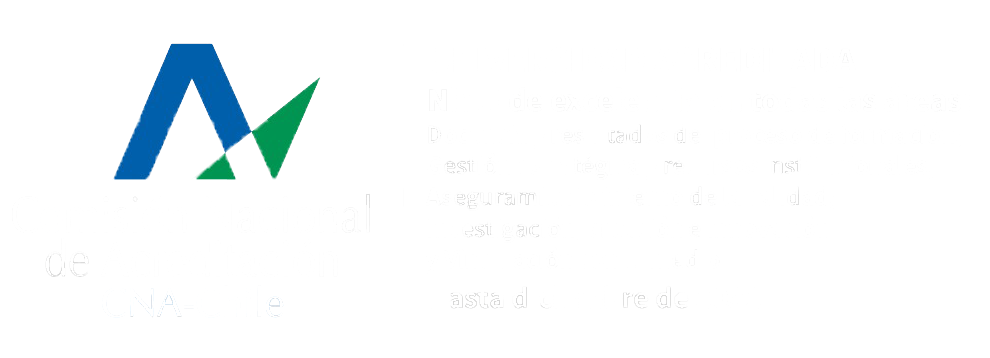Claudio González, director del CESC y experto en criminología: “Chile puede convertirse en un referente de la gestión de la criminalidad en un Estado de derecho”
Tras pasar casi 20 días en El Salvador, el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile reflexionó sobre el proceso que vive el país centroamericano en materia de política criminal. En conversación con el periodista y escritor Daniel Matamala en el podcast “Lo Que Importa”, advirtió que las políticas salvadoreñas no son replicables en Chile, cuestionó la falta de transparencia en las cifras de homicidios y llamó a enfrentar la crisis carcelaria nacional con políticas preventivas y respetuosas del Estado de derecho
El director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudio González, analizó de manera crítica la política penitenciaria y gestión del crimen organizado en El Salvador.
En el marco de su visita al país centroamericano, con motivo del Proyecto Fondecyt que lidera sobre sobre las fiscalías de alta complejidad y crimen organizado del Ministerio Público, manifestó que el modelo de seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele constituye “una deriva autoritaria en términos penales, pero inicialmente autoritario en términos políticos”.
Cabe recordar que el Gobierno de Bukele, desde marzo de 2022, estableció en El Salvador un régimen de excepción que ha sido renovado mes a mes por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo salvadoreño, a petición del Ejecutivo. El marco legal que lo sostiene es el Decreto Legislativo N.º 333, complementado con reformas que amplían la detención preventiva, restringen garantías judiciales y permiten la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Una de las medidas controversiales de este régimen es la estrategia de detención masiva que, según González, opera como una “pesca de arrastre”, donde caen tanto miembros de pandillas como personas sin vínculos delictivos. Esto ha generado una crisis en el sistema judicial del país centroamericano.
Cifras opacas en El Salvador
Si bien el gobierno de Bukele destaca la reducción de homicidios como uno de sus principales logros, González indicó que “hay una opacidad estadística” en las cifras que entrega el Ejecutivo salvadoreño.
“Existe un grave problema en la transparencia de los datos. No tenemos información confiable, no solo en el campo criminal, sino en muchas otras políticas públicas, ya que no existe un órgano independiente que provea y permita cotejar esos información entregada”, puntualizó.
En su análisis, el académico también observó los efectos de esta opacidad del régimen sobre los jueces, fiscales y operadores del sistema judicial salvadoreño. Así, argumentó que la imposibilidad de criticar o aplicar criterios propios ha generado un ambiente de autocensura institucional.
Por otra parte, y contrario a la imagen de un crimen organizado con ambiciones de poder estatal, González describió a las “maras” –uno de los grupos de criminalidad internacional más preponderante en El Salvador– como grupos altamente violentos, con control territorial y redes de corrupción, pero sin aspiraciones de reemplazar al Estado.
“No hay que pensar que estamos hablando de una violencia juvenil marginal o de bandas desarticuladas. Hay una organización potente, con control territorial y de corrupción, pero no tienen un programa político para tomar el poder”, precisó.
El caso chileno y la crisis carcelaria
Sobre la aplicabilidad de las políticas salvadoreñas en la realidad chilena, el académico fue tajante en que “no tendría ningún sentido”, ya que las condiciones sociales, políticas y criminológicas son completamente distintas entre ambos países. De hecho, afirmó que el crimen organizado en Chile es un fenómeno “postpandémico” que aún requiere ajustes a nivel estadístico.
“Observar este fenómeno es determinante para evaluar cómo Chile puede convertirse en un referente en la gestión de la criminalidad dentro de un contexto de Estado de derecho, que es exactamente las antípodas de lo que ocurre en El Salvador”, manifestó González.
El director del CESC consideró que el “discurso de mano dura” ha sido capitalizado electoralmente en la política nacional, levantando una agenda en favor de las medidas adoptadas por Nayib Bukele. “El mundo político descubrió que la criminalidad da rentabilidad electoral. La izquierda está desnortada y la derecha impulsa una agenda punitiva sin racionalidad”, criticó.
Lejos de seguir modelos externos que escapan del marco democrático de Chile, González apuntó que el país debe enfrentar su propio desafío: una tasa de encarcelamiento histórica. “Actualmente tenemos la tasa más alta de nuestra historia. Antes de mirar afuera, preguntemos cuáles son las soluciones políticas frente a esto”, cuestionó.
En esta línea, propuso fortalecer penas alternativas y enfoques sociales que prioricen la prevención, pues la construcción de más recintos penales y aumentar la tasa de encarcelamiento serían una “política irracional” desde el punto de vista del control del delito y el uso de recursos públicos.
Eric Monrroy, CESC